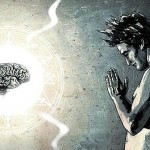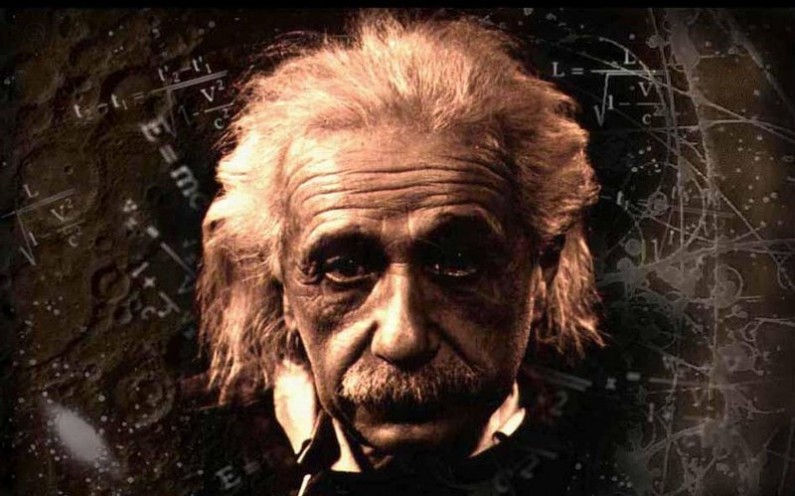
La “actitud científica” no es una actitud espontánea. El “modo de ver” el mundo del científico no coincide con el modo de ver vulgar o corriente (incluso del mismo científico). La mesa sobre la que reposa un libro cualquiera parece dura, sólida y compacta: no hay manera de verla o sentirla de otro modo; pero la ciencia la “ve” muy diferentemente. Arthur Eddington escribió al respecto un famoso pasaje en el que diferencia la mesa “familiar” y la mesa “del científico”: …
Con una de ellas estoy familiarizado desde mis primeros años. Tiene extensión, es relativamente permanente, tiene color, fundamentalmente es sustancial. La mesa n.º 2 es mi mesa científica. Más que nada, es vacío. Diseminadas aquí y allá en ese vacío hay numerosas cargas eléctricas precipitándose a gran velocidad; pero todo su volumen representa menos de una billonésima del volumen de la mesa misma. Sin embargo, la mesa sostiene el papel en que escribo de un modo tan satisfactorio como la mesa n.º 1; porque cuando dejo el papel sobre ella, las pequeñas partículas eléctricas, con su temeraria velocidad, siguen actuando por debajo, de tal modo que el papel se mantiene como suspendido en el aire a un nivel casi constante. Hay una enorme diferencia entre que el papel que tengo delante esté posado como sobre un enjambre de moscas, y que se sostenga porque debajo haya una substancia, dado que la naturaleza intrínseca de la substancia es ocupar espacio con exclusión de cualquier otra.
Ni que decir tiene que la física moderna me ha asegurado, con pruebas exquisitas y con una lógica despiadada, que mi segunda mesa, la mesa científica, es la única que en realidad está allí. Ni que decir tiene, por otra parte, que la física moderna no conseguirá nunca exorcizar esa primera mesa -extraño compuesto de naturaleza externa, imaginería mental y prejuicio heredado- cuando se presenta visible a mis ojos y tangible a mis manos.
~ La naturaleza del mundo físico, A. Eddington
 Claro está, tampoco al científico, cuando se sienta a comer, se le ocurre pensar que su plato está sobre un “enjambre de moscas”. La mesa familiar sigue ahí, y no es eliminada por la explicación del científico. Pero es evidente que el modo de “ver” el mundo por la ciencia no es “natural” ni espontáneo: es producto de un esfuerzo mental. Por eso debemos añadir: la actitud científica no es natural al hombre, es una conquista de la historia.
Claro está, tampoco al científico, cuando se sienta a comer, se le ocurre pensar que su plato está sobre un “enjambre de moscas”. La mesa familiar sigue ahí, y no es eliminada por la explicación del científico. Pero es evidente que el modo de “ver” el mundo por la ciencia no es “natural” ni espontáneo: es producto de un esfuerzo mental. Por eso debemos añadir: la actitud científica no es natural al hombre, es una conquista de la historia.
Esta última afirmación se ilustra muy bien con la conocida “teoría de los tres estados” del filósofo francés Augusto Comte (s. XIX): …
Estudiando el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas esferas de actividad, desde su arranque primero y más simple hasta ahora, creo haber descubierto una gran ley fundamental… Dicha ley consiste en que cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico, o ficticio; el estado metafísico, o abstracto; el estado científico, o positivo. En otros términos, el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente en cada una de sus investigaciones tres métodos de filosofar, cuyo carácter es esencialmente diferente e incluso radicalmente opuesto: en primer lugar, el método teológico, después el método metafísico y por último el método positivo. De ahí, tres clases de filosofía o de sistemas generales de concepciones sobre el conjunto de fenómenos, que se excluyen mutuamente: la primera es el punto de partida necesario de la inteligencia humana; la tercera, su estado fijo y definitivo; la segunda está únicamente destinada a servir de transición.
~ Curso de filosofía positiva, A. Comte
La humanidad, efectivamente, comenzó explicándose el mundo mediante mitos (narraciones simbólicas en las que intervienen dioses). Después utiliza la razón, pero esta -al principio- se pierde en explicaciones fantásticas y completamente irreales. Sólo mucho más tarde históricamente surgirá la ciencia en sentido estricto. Con un ejemplo se podrá entender mucho mejor: El fuego fue para el hombre primitivo un elemento misterioso y ambiguo, benefactor y dañino, indomeñable; de ahí que se le asignase un origen divino y surgieran diversos mitos para explicar el modo como llegó a la tierra. Más tarde, los filósofos griegos lo consideraron como uno de los cuatro “elementos” (junto con el agua, el aire y la tierra) de que todo está compuesto. Aristóteles formuló una curiosa teoría para explicar el movimiento de la llama: el fuego posee el cielo como “lugar natural” y por eso se dirige siempre hacia arriba (del mismo modo que el “lugar natural” del agua es el centro de la tierra, y por eso no se dispersa en el espacio). La explicación científica acerca de la combustión elimina y desplaza a las otras explicaciones y queda como explicación única.
 La “ley de los tres estados” de Comte expresa algo muy importante: la ciencia es una conquista de la humanidad, quizá la más grande de todas. La ciencia, además, nos ha liberado de múltiples supersticiones y nos hace conocer mejor el mundo; de este modo, nos permite transformarlo y dominarlo. La ciencia, por último, no es una actitud natural y espontánea: cada individuo debe aprender a ver el mundo científicamente. Sin embargo, la ciencia no elimina las otras formas de tomar contacto con la realidad (poesía, religión, filosofía). Sería absurdo que el hombre no viera en el fuego -para no salir del mismo ejemplo- sino un proceso de combustión, y renunciase a encontrar en él una fuente inagotable para la imaginación poética y la comprensión de la vida… “al calor del fuego”.
La “ley de los tres estados” de Comte expresa algo muy importante: la ciencia es una conquista de la humanidad, quizá la más grande de todas. La ciencia, además, nos ha liberado de múltiples supersticiones y nos hace conocer mejor el mundo; de este modo, nos permite transformarlo y dominarlo. La ciencia, por último, no es una actitud natural y espontánea: cada individuo debe aprender a ver el mundo científicamente. Sin embargo, la ciencia no elimina las otras formas de tomar contacto con la realidad (poesía, religión, filosofía). Sería absurdo que el hombre no viera en el fuego -para no salir del mismo ejemplo- sino un proceso de combustión, y renunciase a encontrar en él una fuente inagotable para la imaginación poética y la comprensión de la vida… “al calor del fuego”.