
Durante cuatro meses, desde el 13 de enero al 22 de mayo de 1989, Stefania Follini vivió (voluntariamente) fuera del tiempo. Involucrada en un experimento sobre los ritmos circadianos (o biológicos), esta diseñadora de interiores de veintisiete años no veía la salida ni la puesta de sol, no sentía la temperatura ambiente subir ni bajar, ni era testigo del cambio de estación. No consultaba ni calendario ni reloj. Stefania estaba viviendo en las profundidades de la tierra, en una cueva cerca de Carlsbad, Nuevo México, en un módulo de plexiglás de aproximadamente diez metros. En su interior, la temperatura registraba una constante de 20 ºC y la luz artificial podía reducirse pero no apagarse del todo. Sola, con comida, libros y un ordenador como única forma de comunicarse con los científicos que la monitorizaban, Stefania era un “conejillo de Indias” humano en un experimento diseñado para estudiar los efectos mentales y físicos cuando se vive en un entorno completamente separado de toda norma temporal.
 Sin medios para medir las horas y los días, Stefania perdió toda noción del tiempo. En vez de seguir un ciclo de veinticuatro horas de sueño y vigilia, fue aumentando su “día” hasta veinticuatro horas, luego veintiocho y, de vez en cuando, hasta treinta y cuatro horas. A veces permanecía activa hasta treinta y cuatro horas; otras veces, dormía hasta veinticuatro horas seguidas.
Sin medios para medir las horas y los días, Stefania perdió toda noción del tiempo. En vez de seguir un ciclo de veinticuatro horas de sueño y vigilia, fue aumentando su “día” hasta veinticuatro horas, luego veintiocho y, de vez en cuando, hasta treinta y cuatro horas. A veces permanecía activa hasta treinta y cuatro horas; otras veces, dormía hasta veinticuatro horas seguidas.
 Como resultado, cuando el experimento finalizó y emergió de su casa subterránea a la brillante luz del día de Nuevo México, Stefania creía que había permanecido bajo tierra durante sólo dos meses. En realidad, habían pasado 130 días. Y sus ritmos biológicos eran totalmente erráticos: su ciclo de presión sanguínea diario se había alargado a siete días, y su ciclo menstrual se había detenido. Los efectos perduraron durante meses.
Como resultado, cuando el experimento finalizó y emergió de su casa subterránea a la brillante luz del día de Nuevo México, Stefania creía que había permanecido bajo tierra durante sólo dos meses. En realidad, habían pasado 130 días. Y sus ritmos biológicos eran totalmente erráticos: su ciclo de presión sanguínea diario se había alargado a siete días, y su ciclo menstrual se había detenido. Los efectos perduraron durante meses.
Experimentos similares con otros voluntarios han demostrado que la mayoría de la gente, aislada de cualquier norma temporal, experimenta una prolongación menos extrema de sus días, hasta cerca de veinticinco horas. Pero todos coinciden en que sin una forma para medir el tiempo, los seres humanos tienden a “dejar que corra libremente”, configurando sus días según sus propios patrones internos. Y el ciclo de sueño y vigilia no es la única función del cuerpo que sigue el compás de un ritmo interno: la respiración, la subida y bajada de la temperatura corporal y la presión sanguínea, así como la frecuencia de división celular, están regidas por relojes biológicos.
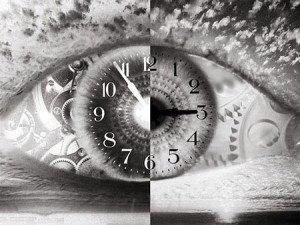 Aun así, si el cuerpo sigue el curso del compás constante de la naturaleza, la percepción psicológica individual del tiempo puede registrar un ritmo totalmente distinto, fluctuando según otros factores que se distorsionan por acontecimientos que ocurren diariamente. Por ejemplo, cuando una persona está alegre, o bajo una intensa concentración, el tiempo parece volar; pero cuando el mismo individuo está inactivo, o realizando un trabajo monótono o repetitivo, el tiempo se hace largo. Y nuestra percepción del paso del tiempo cambia con la edad. Para un niño los días parecen casi interminables, pero para un adulto pasan demasiado deprisa.
Aun así, si el cuerpo sigue el curso del compás constante de la naturaleza, la percepción psicológica individual del tiempo puede registrar un ritmo totalmente distinto, fluctuando según otros factores que se distorsionan por acontecimientos que ocurren diariamente. Por ejemplo, cuando una persona está alegre, o bajo una intensa concentración, el tiempo parece volar; pero cuando el mismo individuo está inactivo, o realizando un trabajo monótono o repetitivo, el tiempo se hace largo. Y nuestra percepción del paso del tiempo cambia con la edad. Para un niño los días parecen casi interminables, pero para un adulto pasan demasiado deprisa.
Los ritmos internos y la percepción psicológica no son los únicos que conforman nuestro sentido del tiempo; del mismo modo se ve afectado por normas sociales. Influencias culturales tales como mitología, creencias religiosas, filosofía y principios científicos, sirven también de ayuda para formar la noción del tiempo de una persona. Culturas y sociedades diferentes tienen distinta forma de pensar acerca del tiempo. En algunas sociedades se considera que el tiempo flota en un camino lineal, con un acontecimiento tras otro, alargándose infinitamente en el futuro. El paso de la vida es, con frecuencia, febril; cada día está programado, lleno de objetivos a cumplir en un lapso de tiempo determinado. El tiempo se asocia al dinero, los ratos libres son recursos perdidos. Otras sociedades tienden a reflejarse en el pasado y la tradición al considerar lo futuro, en vez de correr hacia este y el progreso. Están más relajados acerca del lapso de tiempo que se tarda en cumplir una determinada tarea.
 En última instancia, estos y otros factores se combinan para influir en nuestra percepción del tiempo. Pero quizás el más destacado de todos es el cuerpo humano, que en muchas formas es un extraordinario guardián del tiempo. La temperatura del cuerpo asciende y desciende un grado o dos cada día con precisión de reloj. El ciclo menstrual femenino vuelve mes tras mes. El suministro corporal de HGH (hormona del crecimiento humano) alcanza un pico anual cada verano, lo que explica la razón del porqué los niños crecen más rápido durante esta época del año.
En última instancia, estos y otros factores se combinan para influir en nuestra percepción del tiempo. Pero quizás el más destacado de todos es el cuerpo humano, que en muchas formas es un extraordinario guardián del tiempo. La temperatura del cuerpo asciende y desciende un grado o dos cada día con precisión de reloj. El ciclo menstrual femenino vuelve mes tras mes. El suministro corporal de HGH (hormona del crecimiento humano) alcanza un pico anual cada verano, lo que explica la razón del porqué los niños crecen más rápido durante esta época del año.
 Estos y otros ritmos biológicos, o relojes biológicos, como se les llama a veces, se estudian detenidamente desde una disciplina científica conocida con el nombre de cronobiología. Los científicos conocen que cada función biológica del cuerpo, desde el pulso de las ondas cerebrales, al ascenso y descenso anual de serotonina, la hormona que regula el humor y el sueño, siguen pulsos cíclicos distintos. Estos ritmos tampoco son exclusivos de los seres humanos. Todos los seres vivos, incluidas las plantas y organismos unicelulares, poseen algún tipo de guardianes interiores del tiempo.
Estos y otros ritmos biológicos, o relojes biológicos, como se les llama a veces, se estudian detenidamente desde una disciplina científica conocida con el nombre de cronobiología. Los científicos conocen que cada función biológica del cuerpo, desde el pulso de las ondas cerebrales, al ascenso y descenso anual de serotonina, la hormona que regula el humor y el sueño, siguen pulsos cíclicos distintos. Estos ritmos tampoco son exclusivos de los seres humanos. Todos los seres vivos, incluidas las plantas y organismos unicelulares, poseen algún tipo de guardianes interiores del tiempo.
Los ritmos biológicos son extremadamente complejos. Tal como observaron los científicos estudiando a Stefania Follini y a otros voluntarios como ella, los ritmos no sólo trabajan en equipo, sino que también van unidos a los ciclos del mundo natural, los períodos alternos de luz solar y oscuridad, la luna creciente o menguante y los cambios de estación. De hecho, los cronobiólogos piensan que los ritmos biológicos evolucionaron originalmente como respuesta directa al ciclo de luz solar y oscuridad. Los primeros seres humanos y otras criaturas necesitaban poder anticipar los cambios diarios y estacionales de la luz solar. Por ejemplo, la bajada nocturna de adrenalina y de otras hormonas de “vigilia”, hacían que nuestros antepasados permanecieran quietos durante la noche, cuando había mayor peligro de ser atacados por depredadores. Y la ralentización del metabolismo corporal permitía que nuestros antepasados tuvieran grasa extra en el cuerpo durante los inviernos fríos y escasos de comida.















